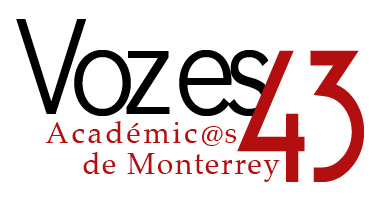
Dentro del devenir de una sociedad es posible ubicar la existencia de distintas generaciones que van construyendo el llamado “cambio social”. Actualmente tenemos coexistiendo a distintas cohortes de grupos de edad, aunque predominan demográficamente en la etapa adulta los llamados “Baby Boomers”, nacidos entre el término de la Segunda Guerra Mundial (1945) y 1964; los llamados “Generación X”, ubicados en su nacimiento entre 1965 y 1980; y los “Millennials”, quienes llegaron al mundo después de 1980 y hasta antes del 2000.
Los Generación X todavía crecimos jugando en la calle. De chicos nos acostumbramos a vivir en un mundo analógico sin siquiera ser conscientes de qué significaba esta tecnología, y casi sin notarlo, la juventud nos asaltó con el universo digital. Añoramos el mundo del brick and mortar (la disposición del mundo en lugares físicos que implicaban contacto cara a cara), aunque pronto asumimos como obligatorio adaptarse al mundo virtual para evitar quedar fuera de la funcionalidad del sistema. Tenemos coincidencias con las tradiciones de los Baby Boomers (quienes fueron nuestros padres o tíos), y a la vez buscamos enarbolar los valores de la adaptación al cambio, propios de nuestros hijos o sobrinos Millennial. Actualmente vivimos la etapa de madurez o mediana edad y vamos cediendo el poder para que los Millennial sean quienes dirijan la sociedad. Además, en nuestra insistencia por sentirnos igualmente jóvenes, nos ofendemos cuando nos hablan de “usted” y no de “tú” (fenómeno del idioma español muy extendido desde hace años en una gran parte de España), aunque al mismo tiempo buscamos que nos valoren por nuestra experiencia, que es lo que nos va quedando al irse difuminando la juventud.
Pero ¿qué implica vivir la mediana edad en pleno siglo XXI? O lo que es lo mismo, ¿cómo es vivir en una época para la que no fuimos formados? Porque en los Generación X predominan todavía los antiguos valores del siglo pasado. Fuimos aleccionados en apreciar el respeto hacia los mayores y en seguir los códigos que se imponían socialmente desde la familia, religión, escuela, amigos. Más tarde, una vez independizados, se suponía que habíamos de reproducir la obediencia y deferencia para con nuestros superiores, así como en la forma de educar a nuestros hijos.

De esta manera, vivir la mediana edad en el siglo XXI conlleva algunas paradojas, quizás similares a las que tantearon nuestros padres cuando, habiendo sido forjados en un mundo con resabios puritanos de las primeras décadas del siglo XX, atestiguaron los grandes cambios sociales de los revolucionarios años de la década de 1960. Porque los Generación X fuimos impuestos a crecer en un mundo autoritario gestado desde la casa y la escuela, y tal fue el hábito que guardamos en seguir acríticamente las reglas, que ahora vivimos desazonados al constatar la inmensidad de posibilidades que parece ofrecer el mundo presente. Encaramos el sentimiento de resignación que acarrea la paulatina pérdida de los vínculos sociales donde la escuela, las relaciones de barrio, el trabajo y la iglesia eran una sola cosa; ahora, por el contrario, vivimos en una especie de espejismo donde este mundo posmoderno supone enfrentarse diariamente a imposiciones sociales dictadas por la videovigilancia, la dependencia de la tecnología móvil, los controles biométricos estilo sociedad totalitaria, y al mismo tiempo, paradójicamente, tenemos la sensación casi permanente de que creamos el mundo a cada instante al ir tomando decisiones que antes no teníamos oportunidad de concebir. Aun así, sentimos el abandono de lo social y tenemos que plegarnos a vivir con las pautas del siglo XXI.
La coincidencia de vivir en plena mediana edad y en el vigente siglo representa también tener que decidir entre respaldar los valores tradicionales dictaminados por nuestros padres o bien acomodarnos a la nueva realidad, como lo es la de los movimientos sociales y el constante cuestionamiento al statu quo. Hemos tenido que ir tomando partido o no respecto de admitir las nuevas realidades: cambio climático, ampliación de derechos civiles de la comunidad LGBT, la afirmación de que por milenios hemos vivido en un sistema patriarcal. Tenemos que resolver si estamos dispuestos a darle una relectura a nuestro pasado y reconocer que muy probablemente muchos de nosotros justificamos prácticas machistas, misóginas, homofóbicas, racistas, clasistas. Quizás sólo nos ateníamos a reproducir un sistema mientras veíamos a los pocos disidentes como gente que “se salía del huacal”, que se atrevían a ser contestatarios incluso frente a sus patrones y por tanto osaban “patear el pesebre”. Aun así, a esos críticos del sistema, a la distancia, ahora les reconocemos sus logros…o bien se los regateamos. Porque nos llenamos de tabús que ahora se van desmoronando día con día.
Nos tocó crecer y formarnos en el mundo bipolar de la Guerra Fría, mundo que aun con la amenaza permanente del conflicto mundial, estaba basado en las centenarias promesas de la Ilustración que se habían materializado en el extinto Estado de Bienestar, propio de la época de juventud de los Baby Boomers, donde la experiencia de la realidad hacía pensar como verdades el progreso material, la movilidad social, el trabajo para toda la vida, el matrimonio estable, la existencia de pocos amigos pero permanentes. No obstante, nunca previmos las amenazas de hoy: terrorismo, violencia del crimen organizado (y desde las autoridades que buscan “atacar” el problema), nuevas pandemias, crisis económicas recurrentes propias de la globalización financiera, trabajo flexible y pérdida de garantías sociales.
Fuimos preparados para el largo plazo cuando ahora arrostramos la vivencia constante de la fugacidad. Se vuelve obsoleta la cultura de la postergación, de “partirse la madre” en aras de lograr la meta. Y si desaparece ese futuro previsible parece no quedar más que exprimir el presente. El sociólogo Zygmunt Bauman bien señala que pasamos de esa “modernidad sólida” de las certidumbres y de los planes de largo plazo a una “modernidad líquida”, donde lo que prevalece es el corto plazo y pierde sentido la espera. Todo parece estar a disposición en el momento: música, libros, videos, mundos y paseos virtuales. No hay posibilidad de imaginar lo inimaginable; siempre hay un producto material o inmaterial que encarne nuestros deseos.
En ese mundo “de antes” aprendimos reglas que se han vuelto anticuadas frente a la inseguridad y desconcierto de ahora, donde las normas suelen permutarse incesantemente. Habremos de resignarnos a vivir en la persistente necesidad de ajustarnos; se acabó la era de la estabilidad en la que, como dice el también sociólogo Richard Sennett, no tenemos posibilidad de replicar los antiguos valores de la honorabilidad y el orgullo de pertenencia a una institución, pues ahora la gente excepcionalmente se compromete con el contrato que implique seguridad social o mucho menos un trabajo indefinido. Dice Sennett que lo que aprendimos de chicos no podemos enseñarlo más a los hijos porque no tenemos oportunidad de practicarlo en nuestra vida productiva. Se terminó el tiempo de “ponerse la camiseta” por la institución, de la solidaridad con los camaradas. Las trayectorias laborales se escriben ahora en fragmentos, en narrativas únicas e individuales.

Aun así, la mediana edad en el siglo XXI también incluye la ocasión de pensar un mundo donde la gente de la era predigital que había quedado fuera de nuestras vidas ahora puede ser rescatada en comunicaciones a distancia y en amistades reconstruidas; que podamos ser testigos de que son posibles las sociedades diversas y plurales y donde existe el ideal no sólo de una tolerancia pasiva sino de un diálogo y empatía hacia el otro, la otra. Quizás la mediana edad en el siglo XXI sea sólo una bisagra para que pueda emerger la nueva sociedad que busque incluso crear un mundo que antes no existió: el de la conciliación de la producción material con el cuidado del medio ambiente, del fin del patriarcado, de las economías sustentadas en lo comunitario y en una verdadera provisión universal de bienes públicos, de la auténtica igualdad de oportunidades para todos y todas y de una vida libre de violencia para las personas que no forman parte de los grupos hegemónicos. Tal vez es el momento de ir asegurando un legado, o al menos de estar prestos, prestas, para cada vez actuar menos como los líderes que pudimos ser antes, y pasar a ser los necesarios consejeros de quienes ahora están por llevar el mando de este mundo, que sigue siendo de muchas oportunidades pero sólo para unos cuantos, y donde habrá que sobrellevar hasta no sabemos cuándo este creciente caos e incertidumbre.
10 de mayo de 2021
Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, Argentina.
Sennett, R. (2000). La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.


Un comentario